El desarrollo de la teorización conjunta de estos autores, constituye una parte importante, del corpus teórico central de los estudios CTS, en sus enfoques descriptivos. Suele asociarse a estos autores Steve Fuller ha denominado “Alta Iglesia” o tradición europea -relacionada con el “Programa Fuerte” de la Escuela de EDIMBURGO-, por contraposición a la “Baja Iglesia” relacionada con la corriente americana. “Alta Iglesia y Baja Iglesia es la distinción propuesta irónicamente por Steve Fuller en una animada discusión con Juan Llerbaig que tuvo lugar durante 1992 en las páginas de la revista norteamericana Science, Technology and Society. Fuller hacía referencia a las que nosotros hemos llamado tradición europea y corriente americana, respectivamente. Llerbaig comenzó distinguiendo entre dos subculturas CTS: una cultura académica, con sus propias revistas y congresos, y rígidos estándares académicos definidos disciplinalmente (en tanto que nueva disciplina resultante del cruce multidisciplinar bajo orientación de la sociología); y una cultura activista, también con sus revistas, asociaciones y congresos, pero concebida más bien como un movimiento social en sentido amplio, centrado en una reforma política y educativa. Una historia comienza con Thomas Kuhn, la otra, con la guerra de Vietnam.
miércoles, 15 de marzo de 2017
2.3.. Estudios sobre ciencia y tecnología.
La Ciencia y la Tecnología han cobrado un rol fundamental en la transformación hacia lo que se conoce como el tránsito hacia la Sociedad del Conocimiento. Se trata en la actualidad no solo de un escalamiento de la producción científico-tecnológica, sino, y esto es lo fundamental desde el punto de vista sociológico, ha cambiado el modo como se produce, difunde e impacta en la sociedad la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
El desarrollo del campo conocido internacionalmente como Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, ha acompañado en el primer mundo el desarrollo de altas capacidades de transformación, innovación tecnológica y despliegue productivo.

El desarrollo del campo conocido internacionalmente como Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, ha acompañado en el primer mundo el desarrollo de altas capacidades de transformación, innovación tecnológica y despliegue productivo.

2.2.. El programa Mertoniano.
Génesis y desarrollo interdisciplinar del programa mertoniano para la ciencia" da cuenta de la sociología de la ciencia de Robert K. Merton atendiendo al papel que juegan las relaciones entre la historia de la ciencia, la filosofía de la ciencia y la propia sociología en el desarrollo e interpretación de la misma. El estudio analiza el modo en el que los vínculos de estas disciplinares y los propios presupuestos disciplinares "condicionan" la elaboración, recepción de su obra y determinan las diferencias entre los supuesto que el autor plantea para su programa sociológico y los que proponen las Sociologías del Conocimiento Científico para la renovación de la sociología. El trabajo aplica una metodología bibliométrica con unos fines histórico-interpretativos al apoyar las reflexiones del estudio con un análisis de las referencias de los textos más relevantes de la sociología de la ciencia del autor constatándose así las influencias, relaciones y la secuencia temporal de éstas.

Desde los años 30 hasta los años 70 del pasado siglo XX el denominado enfoque mertoniano de la Sociología de la Ciencia mantuvo el práctico monopolio de esta disciplina, constituyendo una de sus principales características el abandono de los problemas epistemológicos que tanto habían preocupado a sus antecesores (Scheler y Mannheim)
Sin embargo, en los años 70, surgen nuevos enfoques que volverán a abordar, desde una perspectiva constructivista, los problemas epistemológicos de la ciencia; enfoques que mantienen aún hoy día el práctico monopolio de una Sociología de la Ciencia que no sólo ha abandonado el programa mertoniano, sino que parecen haber abrazado sin miramientos una visión posmoderna e irracionalista de la Ciencia.
Contra esta deriva se ha manifestado a lo largo de las últimas décadas el filósofo de la ciencia Mario Bunge, quien ha propuesto en varias ocasiones refundar la disciplina, bajo una óptica más realista y científica, y volver a los planteamientos originados por Merton. Este filósofo ha formulado una variedad del realismo científico: el realismo integral o hilorrealismo (el cuál es emergentista y sistemista) Este abarca todo su pensamiento, y constituye un sistema filosófico integrado. Además, defiende el uso en la Ciencia (y en las Ciencias Sociales), como método, el racio-empirismo junto al método científico.
Parto de la premisa de que los enfoques usados actualmente en la Sociología de la Ciencia constituyen un obstáculo para el avance de esta disciplina y de la teoría sociológica en general; se ha perdido la relación entre las teorías manejadas por ésta y la realidad social que buscan describir y explicar.
En el presente texto, desarrollo un breve repaso de los presupuestos teóricos de la Sociología de la Ciencia post-mertoniana, y continuo discutiendo la posibilidad de adaptar el realismo científico bungeano al corpus teórico de la Sociología de la Ciencia con vistas a una profunda revisión de sus planteamientos actuales. Y también con la pretensión de generar desde esta disciplina modelos de análisis o programas que puedan ser usados por la Sociología en general, sobre todo en lo relativo a la evaluación de las principales teorías sociológicas y a la superación de su supuesta inconmensurabilidad. A partir de esa discusión, mi objetivo es generar un breve esbozo de un Programa de la Sociología Científica.

2.1.. Sociología de la Ciencia.
la sociología de la ciencia considera las influencias y componentes sociales en la ciencia. Diferente de la sociología del conocimiento que investiga los orígenes sociales de las ideas y del efecto que las ideas dominantes tienen sobre las sociedades.


1.4.. El descriptivismo.
Tendencia epistemológica según la cual la justificación última de todo conocimiento es la descripción del mundo.
Existen tres formas distintas de concebir el descriptivismo. En primer lugar se encuentra la postura de aquellos que consideran que todo conocimiento constituye de alguna forma una descripción; algunos autores explican, sin embargo, que toda descripción debe fundarse, a su vez, en algún conocimiento directo o inmediato, o sea, que el “saber acerca de algo” debe fundarse en un “conocer algo”. En segundo lugar, existe la postura de quienes creen que el descriptivismo es la tarea principal o la única de la filosofía. Entran aquí varias formas de descriptivismo, como pueden ser el descriptivismo de Dilthey, la fenomenología descriptiva de Husserl, o el descriptivismo lingüístico del segundo Wittgenstein; en medio de su diversidad, algo común a todos estos autores es su aversión hacia el constructivismo. En tercer lugar figura la tendencia orientada a considerar el lenguaje bajo su aspecto “descriptivo”; aquí se toma descriptivo en una acepción general, de forma que incluye también las explicaciones. El término descriptivo en este caso, viene a equivaler a “indicativo”, “declarativo”, etc. Contra esta tendencia han levantado su voz autores como Wittgenstein y J. L. Austin. El primero arguye que no hay que exagerar el carácter descriptivo del lenguaje, puesto que ése no es más que uno de los tantos aspectos propios del lenguaje. Además, un lenguaje descriptivo puede ser usado con propósitos no descriptivos (por ejemplo cuando se cuentan chistes, etc.). Austin, por su parte, piensa que la descripción queda casi siempre envuelta en algún lenguaje no descriptivo, o no estrictamente descriptivo.


1.3.. Estructura de las revoluciones científicas.
la estructura de las revoluciones científicas (Thomas Kuhn, 1962) es un análisis sobre la historia de la ciencia. Su publicación marca un hito en la sociología del conocimiento y epistemología, y significó la popularización de los términos paradigma y cambio de paradigma.
Se publicó primero como monografía en la Enciclopedia internacional de la ciencia unificada (International Encyclopedia of Unified Science) y luego como libro por la editorial de la Universidad de Chicago en 1962. En 1969, Kuhn agregó un apéndice a modo de réplica a las críticas que había suscitado la primera edición.
Kuhn declaraba que la génesis de las ideas del libro ocurrió en 1947, cuando le fue encomendado dar una clase de ciencia para estudiantes de Humanidades, enfocándose en casos de estudio históricos. Más tarde declararía que hasta el momento nunca había leído ningún documento antiguo sobre temas científicos. La Física de Aristóteles era notablemente diferente a la obra de Newton en lo referido a conceptos de materia y movimiento. Llegó a la conclusión de que los conceptos de Aristóteles no eran “más limitados” o “peores” que los de Newton, sólo diferentes.
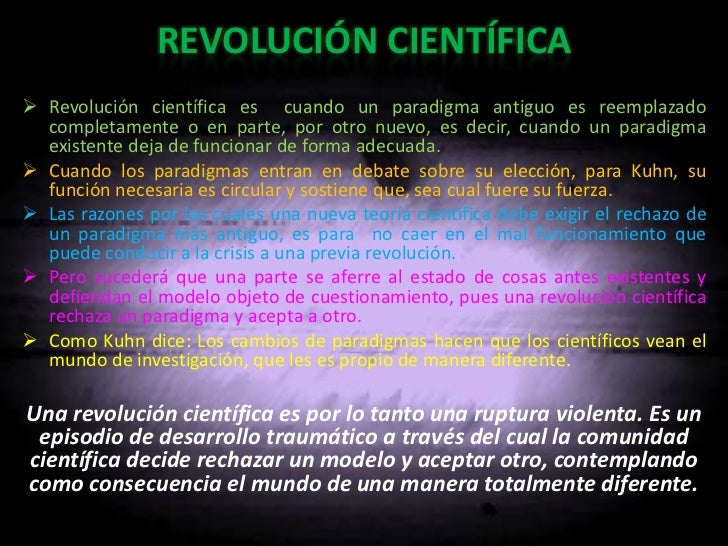
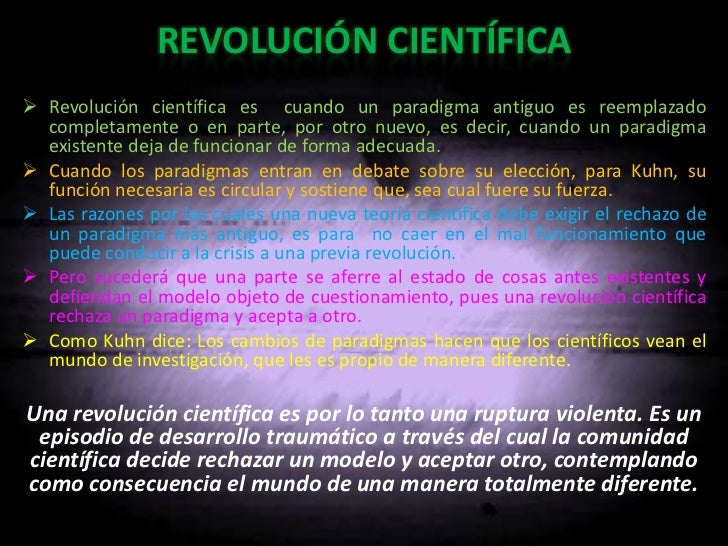
1.2.. Constitución de una ciencia unificada.
En la filosofía del positivismo lógico, doctrina que sostiene que todas las ciencias comparten el mismo lenguaje, leyes y método.
Se postula que la unidad del lenguaje significa o bien que todos los enunciados científicos pueden ser reformulados como un conjunto de oraciones protocolares que describen datos de los sentidos, o que todos lostérminos científicos pueden definirse mediante términos de la física. La unidad de la ley significa que las leyes delas diversas ciencias deben ser deducidas de un conjunto de leyes fundamentales (p. ej., las de la física). Launidad de método significa que los procedimientos utilizados para sustentar los enunciados de las diversasciencias son básicamente los mismos. El movimiento en pro de la unidad de la ciencia que se originó en el Círculode Viena se adhirió a estas tres unidades, y el "fisicalismo de Rudolf Carnap apoyó la idea de que todos lostérminos y enunciados de la ciencia empírica pueden reducirse a términos y enunciados del lenguaje de la física.
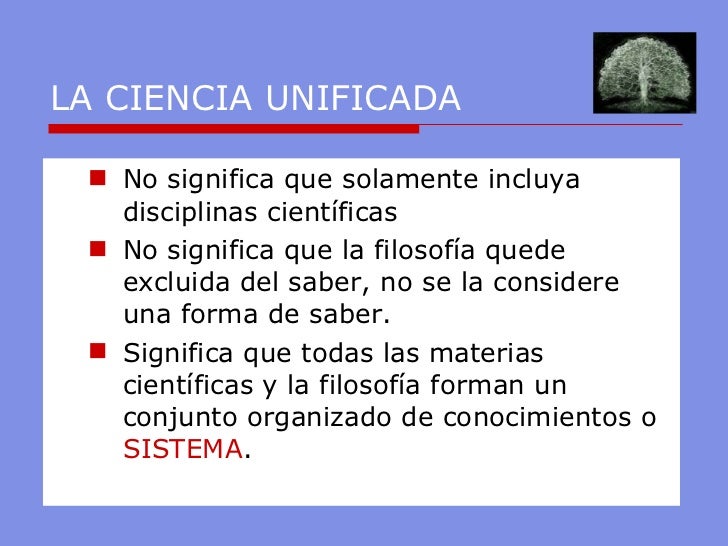
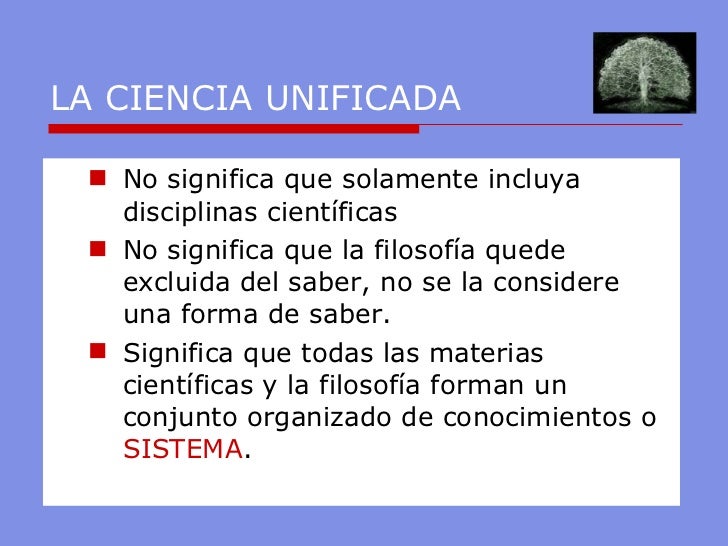
1.1.. Filosofías clásicas de la ciencia.
La filosofía de la ciencia investiga el conocimiento científico y la práctica científica. Se ocupa de saber, entre otras cosas, cómo se desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas, y de saber si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las «entidades ocultas» (o sea, no observables) y los procesos de la naturaleza. Son filosóficas las diversas proposiciones básicas que permiten construir la ciencia. Por ejemplo:
- La realidad existe de manera independiente de la mente humana (tesis ontológica de realismo).
- La naturaleza es regular, al menos en alguna medida (tesis ontológica de legalidad).
- El ser humano es capaz de comprender la naturaleza (tesis gnoseológica de inteligibilidad).
En suma, el universo en expansión de la filosofía de la ciencia, junto con la batería de herramientas conceptuales que en él se han ido forjando, hacen de este campo de investigación una plataforma muy adecuada para abordar las diversas facetas de “esa cosa llamada ciencia”. De aquí que la filosofía de la ciencia, además de columna vertebral de este posgrado, constituya ella misma una línea de especialización.


Suscribirse a:
Entradas (Atom)